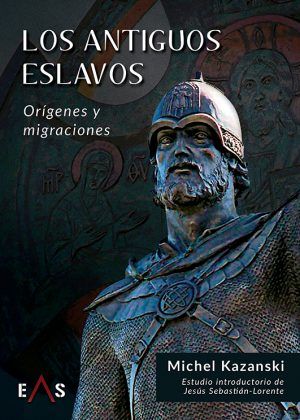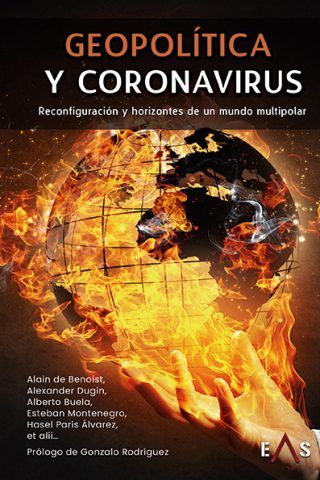El descubrimiento, a partir del siglo XVIII, del parentesco entre la casi totalidad de las lenguas europeas (con la excepción del vasco, el finés, el húngaro y algunas hablas caucasianas), a las que todavía habría que añadir algunas lenguas de Asia central y de una parte del Oriente Próximo, constituyó un giro crucial y decisivo en la historia de la lingüística. Para designarlas se habla de lenguas indoeuropeas. Desde hace dos siglos, la investigación ha permitido establecer que su parentesco no se limita al vocabulario, sino también a la sintaxis, a las estructuras gramaticales, a las raíces y al modo de formación de las palabras. También se ha demostrado que las lenguas indoeuropeas derivan unas de otras de manera “arborescente”, de tal forma que es posible, por la reconstrucción lingüística, restituir los rasgos esenciales de la lengua-madre original de la que todas derivan, el indoeuropeo común, este mismo procedente de un estadio anterior, el preindoeuropeo, surgido a finales del mesolítico.
Toda lengua implica la existencia de hablantes, lo que plantea la cuestión, al mismo tiempo, de identificar a las poblaciones que han hablado y desarrollado el indoeuropeo común, de identificar también la cultura material que le era propia y de situar su emplazamiento en el mapa. Del indoeuropeo se pasa, así, a los indoeuropeos. Es la cuestión del «hogar de origen» (Urheimat, Homeland) que, en el pasado, ha dado lugar a hipótesis y suposiciones de lo más diversas, que se estudian en la presente obra, sin que el autor —ni ningún otro— pueda aventurar una solución definitiva, a pesar de que las nuevas revelaciones de la paleogenética apunten a la «cultura Yamna» de las estepas eurasiáticas. El debate sobre la «patria» original de los indoeuropeos sigue abierto.



 INTRODUCCIÓN-ÍNDICE-INDOEUROPEOS.pdf
INTRODUCCIÓN-ÍNDICE-INDOEUROPEOS.pdf